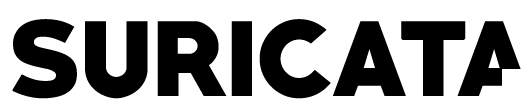Cuando hace unos años Kevin Roberts, el que entonces era CEO de Saatchi&Saactchi, empezó a hablar de la importancia del amor a la hora de crear identidad de marca, desentrañó un concepto altamente innovador que permitía comprender por qué algunas marcas, algunos productos y algunas empresas logran establecer vínculos mucho más duraderos y mucho más efectivos con sus consumidores. Roberts acuñó la idea de las lovemarks, marcas que los consumidores amaban y por las que tenían sentimientos, que percibían como cercanas y como algo más que simplemente marcas. «En el mundo de hoy, el juego se juega en el corazón», explicaba Roberts cuando se hablaba con él sobre el tema. La clave para triunfar estaba en lo emocional.
Y, de forma paralela a esta idea (que se convirtió en absolutamente viral), comenzaron otras cuestiones en las que el corazón y los sentimientos se habían convertido en el elemento central. Por un lado, los estudios empezaron a demostrar que los vínculos emocionales eran mucho más sólidos en la relación entre los consumidores y las empresas que otro tipo de vínculos y también que además estos consumidores empezaban a buscarlos. La irrupción de los millennials en el mercado modificó lo que se asociaba al consumo y lo que se esperaba del mismo, haciendo que empezase a ser necesario preocuparse por estas cuestiones.
Por otro lado, los sentimientos se han convertido en la última gran moda, como demuestra la burbuja del rollismo. Como ha ocurrido con esas tazas con mensajes positivos que ahora se encuentran en cada esquina de forma masiva (solo hay que ir al todo a cien más cercano para darse cuenta), el buen rollo y la búsqueda de la felicidad se han convertido en algo completamente ubicuo, un lugar común que toda marca y empresa tiene que encontrar para vender lo que sea. El optimismo se convirtió de pronto en tendencia, pero quizás con ello se ha ido demasiado lejos y se ha quemado demasiado el concepto.
Por todo ello, quizás ha llegado el momento de pensar si no se habrá quemado demasiado toda esta búsqueda de la felicidad, de lo positivo o de lo sentimental y si las empresas no se habrán pasado demasiado de revoluciones en su búsqueda de todo ello.
De hecho, se podría decir que la felicidad y las emociones han empezado a estar demasiado por todas partes. Cuando las empresas empiezan a vender desde productos de higiene íntima femenina a lavavajillas con la promesa de ser felices o hacernos felices, se podría decir que se ha cruzado ya una seria frontera. En una de las mesas redondas del último SXSW, una ponencia sobre gestión empresarial empezó incluso con una serie de abrazos entre los ponentes. Todo ello tenía una explicación, claro está (hablaban sobre liderazgo emocional), pero todo lo que apuntaban y todo lo que señalaban eran, al final, cuestiones de lógica sobre cómo trabajar que no necesitaban tanto elemento emocional.
Tanto hablar de ello y tanto usarlo no solo han hecho que se esté posiblemente a punto de cruzar el camino del hartazgo (todos conocemos a alguien que promete que si ve una taza más de Mr. Wonderful en alguna tienda la romperá con maldad y alevosía?), sino que además ha hecho que todo pierda sentido y se desvirtúe. La felicidad ha empezado a ser tan y tan empleada por las empresas que se ha convertido en una palabra vacía, tanto que grandes multinacionales como Coca-Cola han dejado de usarla.
Y, además, en medio de este boom de la felicidad y de esta búsqueda del amor hay quienes dejan claro que no acaban de verlo y que no acaban de comprar el concepto. El consumidor no tiene que amarte para usar tu producto. A veces, señalan, solo tienen que necesitarlo.
«Para ser un buen CMO tienes que tener sentido común y ser un buen operador. No tienes que ser una de esas personas que son etiquetadas como una persona de marca que solo quiere hacer anuncios», apunta a Marketing Week Kenny Jacobs, el CMO de Ryanair, que destaca la importancia del sentido común para hacer su trabajo y de establecer su estrategia.
De hecho, y sobre sus últimos cambios de estrategia, señala que no se trata de ser amado, sino de dar un producto que se ajuste a sus valores (que sean baratos, que tengan los mejores horarios y que tengan buena ejecución). No se trata tanto de que los consumidores los amen, como que simplemente su producto les valga. «Quiero que gustemos», le explica el directivo al medio británico. «Vamos a seguir teniendo que tener las tarifas más baratas, pero vamos a ser majos lo suficiente. Y la palabra es suficiente, lo que creo que es importante porque los vuelos de corto alcance son una cosa funcional, no algo emocional», insiste.
Su posición (que tiene mucha lógica si se piensa cómo opera la marca y cómo quiere llegar a los consumidores) no es única en la industria. Porque lo cierto es que, como recuerda un columnista en Campaign, las marcas no tienen que ser «la taza de té» de todo el mundo. La expresión británica es perfecta para ilustrar la cuestión: no es mi taza de té supone que no es algo que sea realmente lo tuyo. No todas las marcas tienen que serlo y no todas necesitan luchar para ello. No hay que tener amor universal.
Source: Puro Marketing